Foto del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
por Jorge Emilio Sierra Montoya (*)
(De mi libro “Liderazgo Empresarial en Colombia”, recién publicado en Amazon)
Hernán Echavarría Olózaga (1911 – 2006) llegó a Medellín, su tierra, tan pronto concluyó estudios de Ingeniería Mecánica en Inglaterra, hacia los años 30 del siglo pasado.
Llegó a Coltejer. La empresa era aún muy pequeña, con 120 telares viejos -“Hoy son miles, bastante modernos”, aseguraba-, pero con la ventaja de ser propiedad de su familia.
En efecto, su abuelo paterno, Alejandro Echavarría Misas, fue el fundador.
“Somos los Echavarría flacos, porque los gordos son los de Fabricato”, precisaba, anotando que el ya legendario presidente de la compañía, Rodrigo Uribe Echavarría, era uno de sus tantos primos hermanos.
Entró a trabajar allí como ingeniero -“Era un segundo”, aclaró-, en tiempos en que los profesionales eran escasos, pues ni siquiera existía, en todo el país, una sola facultad de Economía o Administración de Empresas, aunque usted no lo crea.
Era escasa la mano de obra calificada. La única salvación estaba, como de hecho lo estuvo, en la prestigiosa Escuela de Minas, de donde ellos, los Echavarría, empezaron a surtirse para hacerle frente al desarrollo industrial del que fueron pioneros.
A él, en particular, le tocaron esos inicios, cuando aparecieron las primeras firmas textileras: Coltejer, Rosellón, Tejicóndor, Fabricato…, que en pocos años convirtieron a Medellín en Capital industrial de Colombia.
Al respecto formuló, de tiempo atrás su propia teoría, donde hacía gala de los vastos conocimientos que en materia económica le reconocían hasta sus recios críticos.
¿Por qué -se preguntaba- hubo allí un desarrollo industrial, no siendo el sitio más adecuado, ni tener las materias primas, ni la infraestructura de transporte, pues no había una simple carretera que comunicara con cualquiera de las otras principales ciudades del país?
La respuesta era sencilla, en su opinión. Al no haber tierra apta para ganadería, los hijos de ricos, como él, no podían sino montar empresas al volver del exterior.
“Es que el gran enemigo de la industria es el campo por ser más bonito y más agradable, y por la sangre hispana que nos hace amar la tierra”, sentenció.
“Ahora -reflexionaba, con sentido crítico- nadie monta empresas porque los ricos prefieren la ganadería, la inversión rural”.
Los orígenes de Corona
Estuvo poco tiempo en el sector textil.
Lo cierto es que su padre, Gabriel Echavarría, hacia 1933 o 1934 compró una modesta fábrica de cerámica, el comienzo realmente de Corona, nombre que todos identificamos de inmediato con una de las mayores empresas nacionales en los últimos tiempos.
Se la compró -óigase bien- a unas monjas, quienes la habían recibido como pago de una deuda, o sea, como dación en pago, al decir de los expertos.
Y aunque nunca se puso en el trabajo de averiguar cuánto dinero se entregó en la operación, no dudaba en suponer que aquello debió valer “muy poco”, más aún cuando -observaba, entre risas- ¡fue un negocio de los Echavarría con unas monjas!
“Tumbada fija”, anotará alguien.
Así las cosas, tomada la empresa, comenzaron a montarla, a construir una auténtica industria para estar a tono con la tendencia de moda y, obviamente, a capitalizarla, para lo cual contaban, por fortuna, con suficiente dinero a disposición.
Coltejer, en primer término. Don Gabriel fue vendiendo sus acciones en la textilera para invertir allá, en cerámica y loza, al ver que el negocio demostró, desde un principio, ser bastante rentable.

Al poco tiempo, tenían una fábrica con todas las de la ley. Y de la producción de cerámica y loza pasaron a la de baldosines o azulejos, iniciándose una amplia diversificación dentro de la especialización a que él atribuía, entre otros factores, el éxito alcanzado desde entonces.
La Virgen se les apareció, sin embargo, con la Segunda Guerra Mundial. Porque, como tales productos eran importados en su mayoría y no había cómo traerlos porque las naciones exportadoras tenían paralizadas sus industrias, al tiempo que en Colombia avanzaba un acelerado proceso de urbanización con el debido auge de la construcción, Corona llevaba las de ganar.
Ganaba por ser única en el mercado local; por no tener la competencia que luego les surgió (Itálica, de los Barco, o Eurocerámica y Alfa, para citar algunas), y porque la demanda se disparó ante la citada escasez de bienes importados.
Era una bonanza, claro está. Vendían toda su producción; tuvieron que abrir una fábrica más en Bogotá, tanto para atender la creciente demanda como para eludir los altos costos de transporte desde la capital antioqueña, y, cuando entraron a fabricar sanitarios, redondearon la faena que, por desgracia, no pudo disfrutar don Gabriel, fallecido en plena juventud, al abrirse los años 40.
Naturalmente, en forma simultánea, adquirían minas de caliza, con el propósito de obtener la materia prima que después ellos mismos procesaban, negando que hubieran disfrutado de un monopolio en tal sentido.
“Son calumnias de la oposición”, parecía decir al presentar sus descargos.
Empresa familiar
Corona es una típica empresa familiar. Lo fue desde sus orígenes, lo es todavía y, por lo visto, seguirá siéndolo, pues los hijos, nietos y bisnietos continúan al frente del negocio.
Desde el principio, además, mantuvieron una regla de conducta: dirigir la empresa, sin ser sus empleados, y rodearse de técnicos capaces, nacionales y extranjeros, salidos, por lo general, de las mejores universidades.
De este modo, los hijos de don Gabriel se distribuyeron, tras su muerte, las partes claves de la organización, siempre en un trabajo de equipo: Elkin, las ventas; Norman (el único ceramista de la familia), la producción, y él, Hernán, las finanzas.
En realidad, conformaron la junta directiva. Trazaban, entonces, las políticas de la compañía; designaban a los principales ejecutivos, desde el gerente para abajo, y con unos y otros trabajaban “de cerca”, sin descuidar los otros negocios, que en el caso de los Echavarría eran demasiado comunes.
Ahí, precisamente, en el manejo tan particular de la empresa por parte de la familia, se encontraba uno de los factores determinantes del liderazgo empresarial que nadie podía negarle a Corona.
Don Hernán consideraba que los dueños no deben ser empleados, para evitar conflictos; que su posición es a nivel directivo, donde se toman las decisiones fundamentales, y que el manejo directo debe estar a cargo de personas ajenas a la familia, capaces, eso sí, y con la debida formación especializada en cada una de las áreas bajo su responsabilidad.
De ahí -explicaba- que su mayor capital fuera el capital humano, la gente, a la cual le atribuía el éxito o fracaso de las empresas, cualquiera sea.
Y claro, insistía en la especialización con diversificación, pues Corona –anotó- tenía hasta una fábrica de material eléctrico, dándose el hecho sorprendente de que la locería llegó a ser, dentro de la compañía, una a actividad “muy secundaria”.
Se trataba, además, de una empresa integrada, que desarrolló las diversas etapas de la cadena productiva, desde la extracción de la tierra hasta su procesamiento y la posterior colocación de productos sofisticados en el mercado, de óptima calidad y precios competitivos más allá de las fronteras.
Exportaba a Chile, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos, al tiempo que el 30% de su lencería iba a Europa, especialmente -declaraba con orgullo- por los diseños.
Y daba empleo directo a varios miles de personas, si hemos de abordar el asunto en términos sociales, o de política social, para usar el lenguaje en boga.
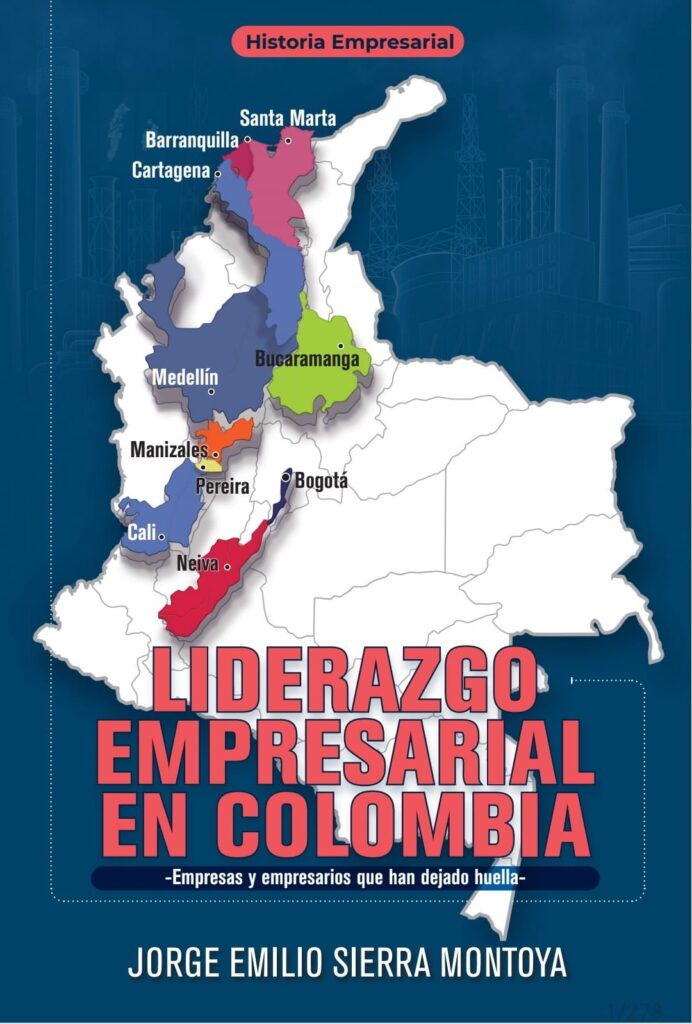
Del gobierno al sector privado
Hernán Echavarría fue ministro de Obras Públicas en la segunda administración de Alfonso López Pumarejo (1942-1945), cuando recién había cumplido treinta años, durante una época en que se ocupaban esos cargos a una edad respetable. La moda de los Kinder en Palacio llegaría mucho después.
Y ocupó también la cartera de Comunicaciones, esta vez en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), formando así parte del primer gabinete en el primer mandato del Frente Nacional.
“Fue porque el presidente Lleras quería nombrar a un empresario”, contestaba al manifestar nuestra sorpresa por ocupar un puesto que, al parecer, nada tenía que ver con su formación académica y su experiencia en los negocios.
Pero, tampoco se quedó ahí, en el sector público, aunque fuera en las más altas posiciones del Estado.
Prefería al sector privado; por ello, se declaraba abiertamente neoliberal -“Lo he sido aún desde antes de conocerse el neoliberalismo”, afirmaba-, y su tesis económica de fondo no era otra que la siguiente: “La riqueza de un país la hacen los empresarios, siendo esto lo único que hace posible la construcción de escuelas, hospitales, centros culturales…”.
No había nada que se le escapara a dicha visión de la economía. Ni siquiera la educación, campo en el que poseía suficiente autoridad al haber sido fundador, así como uno de sus promotores, de Incolda (hacia 1950), el Cesa, la Universidad del Norte, en Barranquilla, y Eafit, en Medellín, además de la Universidad de los Andes, en Bogotá, donde apoyó, con entusiasmo, la iniciativa de Mario Laserna Pinzón para ponerla en marcha.
Su propósito era -confesaba- capacitar administradores en la clase dirigente para aprender a manejar las empresas y convertirse en verdaderos empresarios, lejos de soportar el terrible problema de la falta de mano de obra que ellos, los Echavarría, tuvieron al principio en firmas como Coltejer, sobre todo al enfrentar el reto del libre comercio internacional y la apertura económica.
La reforma agraria
Ni la actividad agropecuaria se libraba de su mentalidad empresarial, industrial, en un tema que había sido acaso su gran batalla ideológica en Colombia: la reforma agraria, la misma que ningún gobierno liberal -añadía con acento crítico- fue capaz de llevar a cabo.
“Esa reforma -puntualizaba- es clave para el desarrollo económico nacional, pero no se adopta porque la tierra en Colombia es una alcancía”.
Lo que la gente quería, en su concepto, era acumular riqueza, capital, y, como lo mejor y más fácil era comprar tierra, pocos le metían diente a las fábricas, dados sus enormes riesgos y elevados costos laborales, entre otras razones.
Retomaba así su vieja tesis sobre el desarrollo industrial colombiano, desaparecido, igual que en el resto del país, por el culto ancestral a las actividades agrícolas, al campo.
Pero, ¿cuál era -cabía preguntar- la reforma agraria que él proponía? Muy simple: un impuesto catastral a la tierra, que no se estaría cobrando, es decir, dañar ese negocio para obligar, a unos y otros propietarios de fincas o haciendas, a hacer empresa.
“Sólo basta un decreto, con simple voluntad política, que nunca la ha habido”, decía.
(*) Exdirector del periódico “La República”